La dejadez de la administración va de la mano de un fuerte activismo
Se acaba de publicar la primera investigación sobre cómo una administración pública implicada en el desarrollo de la bici puede influir en el activismo ciudadano y viceversa. Para ello, se han comparado los dos ejemplos más opuestos que tenemos en España: Madrid y Sevilla. Creo que no hace falta decir cuál es el ejemplo de apoyo institucional y cuál el de activismo ciudadano.

El estudio puede descargarse aquí, y ha sido realizado por Tomas Rodríguez Villasante, Álvaro Fernández Heredia, Alberto Fernández López, Ana Sánchez Llorca, Carmen Acero Sánchez, Elisabeth Lorenzi Fernández y Fernando Sabín Galán
Como es bastante extenso, recomendamos a los lectores que vayan directamente a la página 57, donde empiezan los casos de estudio, y se salten los cientos de datos para contextualizar que hay antes.
Los casos de estudio están trufados con diversas opiniones de activistas, técnicos y representantes de asociaciones que hacen su lectura bastante amena. Dejo un par de ejemplos que me han llamado la atención, relacionados por ejemplo con el papel de la bicicrítica en ambas ciudades:
Madrid: “Los grupos ciclistas han sido un grupo clave en la comunicación, fundamental, posiblemente sea la palanca que más jugó un papel […] Yo creo que tienen mala relación con el Ayuntamiento. Los grupos ciclistas han cumplido un papel muy interesante porque han sido críticos, reivindicativos, pero a la vez han sido muy valientes. Ciertos interlocutores han asumido hablar con un Ayuntamiento que era muy mal visto por sus colegas, y me imagino que cuando ellos volvieran a sus asambleas, sus juntas, y trataran de decir, 'mira hemos avanzado en esto', pues podrían sufrir."
Sevilla: "Pareciera que el carril bici es un logro y al mismo tiempo es desmovilizador, pareciera. Entonces tengo que descubrir en qué se convirtió la movilización. A ver, llenar la ciudad de 100.000 es una movilización en los dos sentidos de la palabra; es movilidad y es movilización, pero el hito contestatario se ha disuelto. Por ejemplo, ¿desde cuándo no se hace una Masa Crítica en Sevilla?
Desde que existe el carril bici no hay Masa Crítica.”
Cuidado, no debe deducirse de estos dos ejemplos que la implicación del ayuntamiento desactiva cualquier activismo, sólo lo encauza. Sin embargo, el caso opuesto sí es cierto: la dejadez del ayuntamiento sí que genera un activismo reivindicativo.
La otra conclusión del estudio es que cuantos más mecanismos de participación ciudadana hay, más fácil es que se consiga una ciudad donde la bici es relevante.
Aunque quizá son conclusiones muy aventuradas cuando la muestra se limita a dos ciudades, no dejan de ser interesantes una serie de recomendaciones para que el activismo y las políticas de la administración puedan ser eficaces. Las resumimos:


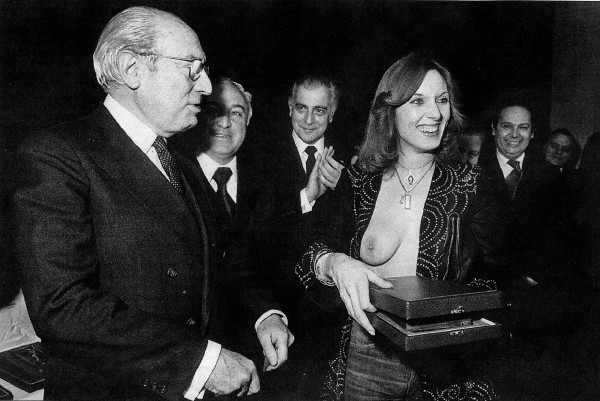

El estudio puede descargarse aquí, y ha sido realizado por Tomas Rodríguez Villasante, Álvaro Fernández Heredia, Alberto Fernández López, Ana Sánchez Llorca, Carmen Acero Sánchez, Elisabeth Lorenzi Fernández y Fernando Sabín Galán
Como es bastante extenso, recomendamos a los lectores que vayan directamente a la página 57, donde empiezan los casos de estudio, y se salten los cientos de datos para contextualizar que hay antes.
Los casos de estudio están trufados con diversas opiniones de activistas, técnicos y representantes de asociaciones que hacen su lectura bastante amena. Dejo un par de ejemplos que me han llamado la atención, relacionados por ejemplo con el papel de la bicicrítica en ambas ciudades:
Madrid: “Los grupos ciclistas han sido un grupo clave en la comunicación, fundamental, posiblemente sea la palanca que más jugó un papel […] Yo creo que tienen mala relación con el Ayuntamiento. Los grupos ciclistas han cumplido un papel muy interesante porque han sido críticos, reivindicativos, pero a la vez han sido muy valientes. Ciertos interlocutores han asumido hablar con un Ayuntamiento que era muy mal visto por sus colegas, y me imagino que cuando ellos volvieran a sus asambleas, sus juntas, y trataran de decir, 'mira hemos avanzado en esto', pues podrían sufrir."
Sevilla: "Pareciera que el carril bici es un logro y al mismo tiempo es desmovilizador, pareciera. Entonces tengo que descubrir en qué se convirtió la movilización. A ver, llenar la ciudad de 100.000 es una movilización en los dos sentidos de la palabra; es movilidad y es movilización, pero el hito contestatario se ha disuelto. Por ejemplo, ¿desde cuándo no se hace una Masa Crítica en Sevilla?
Desde que existe el carril bici no hay Masa Crítica.”
Cuidado, no debe deducirse de estos dos ejemplos que la implicación del ayuntamiento desactiva cualquier activismo, sólo lo encauza. Sin embargo, el caso opuesto sí es cierto: la dejadez del ayuntamiento sí que genera un activismo reivindicativo.
La otra conclusión del estudio es que cuantos más mecanismos de participación ciudadana hay, más fácil es que se consiga una ciudad donde la bici es relevante.
Aunque quizá son conclusiones muy aventuradas cuando la muestra se limita a dos ciudades, no dejan de ser interesantes una serie de recomendaciones para que el activismo y las políticas de la administración puedan ser eficaces. Las resumimos:
Las políticas de la administración pública
- No hay una política de movilidad ciclista correcta, sino una buena conjunción de políticas ciclistas complementarias. E integralidad también territorial, rompiendo la tendencia a centrar las políticas en el centro de las ciudades proponiendo mejoras principalmente las conexiones de los centros de las ciudades con la periferia y entre las periferias y entre las coronas metropolitanas y el centro.
- Las políticas que pretenden un aumento de la ciclabilidad en las ciudades deben integrarse de forma coherente en un paradigma más grande de cambio hacia ciudades más sostenibles.
- Para alcanzar niveles mínimos de normalización del uso de la bicicleta, inicialmente se necesita inversión en infraestructuras (red ciclista) que sean capaces de limitar ciertos condicionantes negativos al uso, como la seguridad, y generar un sentimiento fuerte de cambio en la ciudad. Los sistema de bici pública junto con una normativa adecuada son políticas efectivas acompañando a lo anterior en estas fases iniciales
El activismo pro-bici
- Aumentar la diversidad de interlocutores sociales garantiza mayor riqueza en el diagnóstico, un mejor ajuste de las actuaciones y mayor conocimiento de las oportunidades y problemáticas.
- Es necesario reconocer el papel de los movimientos sociales en su labor por mejorar la política de movilidad ciclista. Cerrar los ojos a su trabajo y aportaciones empobrece el contexto de la toma de decisiones y los efectos se hacen notar sobre el propio modelo de ciudad.
- Una recomendación dirigida a los movimientos sociales: la suma de tener la capacidad de generar niveles altos de movilización social unidos a una capacidad técnica para hacer propuestas sólidas es una garantía de un mayor éxito en los objetivos finales perseguidos.
- Para conseguir el respaldo de la voluntad política al fomento del uso de la bicicleta es imprescindible generar altas cuotas de opinión pública favorable.
La relación entre activismo y administración
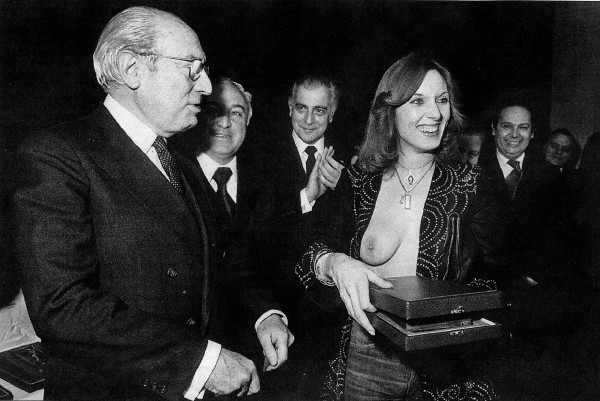
- Hacen falta mecanismos para ganar transparencia en la interlocución con agentes sociales y la ciudadanía organizada.
- Una fórmula de éxito es: la colaboración masiva de los movimientos sociales mediante los canales abiertos de participación genera un respaldo a la administración que activa la voluntad política. Finalmente, un alto uso refrenda las medidas adoptadas.
- Se tiene que facilitar la generación y desarrollo de iniciativas diversas de carácter económico o cultural que favorezcan el cambio de visión sobre la bicicleta. Un ecosistema más propicio para este tipo de iniciativas se da en contextos de normalización del uso de la bicicleta por la existencia de infraestructuras adecuadas.
- Hay que comunicar a los diferentes sectores a los que afectan las medidas de movilidad sostenible que generan rechazo social. Explicar tanto las causas de su puesta en marcha como las consecuencias a largo plazo. Campañas de publicidad y puesta en marcha de programas pedagógicos diseñados de forma diferencial según los sectores poblaciones a los que se quiere llegar (niños, mujeres, conductores, residentes de un barrio, etc.)
- Hace falta conocer las condiciones urbanísticas y técnicas, una mirada a los procesos de toma de decisiones con participación social. Es importante conocer las interconexiones entre las administraciones, los movimientos sociales y la opinión pública.
Mecanismos de participación ciudadana

- Es necesario combinar diferentes niveles de participación atendiendo a la diversidad de agentes sociales y a su disposición en el territorio.
- Abrir canales de participación formales, bien pensados y vinculantes en áreas de interés para la ciudadanía, como la movilidad, aumenta la calidad democrática de la vida en común y son una fuente fundamental de legitimidad de las políticas y por tanto de éxito. Por vinculante entendemos que la toma de decisiones no es exclusivamente institucional sino que la ciudadanía tiene acceso a ella ( Ej: en Sevilla, los presupuestos participativos fueron un impulsor de las políticas ciclistas al resultar la medida de carril bici como elegida en 18 de las 21 asambleas territoriales)
- La participación no debe reducirse a los agentes sociales o usuarios que son especialmente activos o que están organizados, hay que aumentar al resto de capas y organizar procesos que permitan llegar a más gente afectada
- Es necesario evaluar de forma continua y participada por los diferentes agentes interesados las políticas de movilidad llevadas y no llevadas a cabo.
Da gusto ver estudios firmados por personas, y no por entidades que enmascaran a las personas que lo han hecho.
ResponderEliminarPor personas solventes, además.
ResponderEliminarTras escuchar a la concejala de medio ambiente ayer en la Sexta, el panorama parece terrible. Tiene un discurso parecido al del PP. Es alucinante.
ResponderEliminar1) La concejala hablaba de "reducir el tráfico en el centro solo en picos de contaminación", en lugar de proponer medidas inteligentes para evitar esos picos de forma permanente. En eso es aun más tímida y miedosa que Ana Botella, que sí planteó en algún momento de su legislatura impedir que el tráfico motorizado entrara en el centro.
2) La concejala no dijo tampoco ni una palabra sobre el tema de la construcción de una infraestructura potente para la movilidad masiva en bici, limitándose a indicar que mantendría las bicis de uso común. Ni una palabra sobre objetivos de movilidad en bicicleta. Patético. Igualito que el PP.
3) Dijo también la concejala, demostrando que no tiene ni idea y que desapunta, que algo esencial para reducir el uso del coche privado es abaratar el precio del transporte público. Esto es nuevo, esto no lo dice el PP, pero es una tontería considerable: que haga la prueba de poner los lunes gratis el metro y los autobuses y comprobará que el coche privado sigue usándose igual y la contaminación sigue siendo la misma.
4) Usaba para colmo la palabra tráfico como si solo pudiera existir tráfico motorizado, sin entender que también la bicicleta es tráfico. Así que conserva también el lenguaje del PP: los límites de su lenguaje son los límites de su mundo.
Es lamentable, pues, el panorama. Me pregunto de dónde ha salido. Señora de PPodemos, entérese: (1) hay que limitar sin miedo el tráfico motorizado en la ciudad y recuperar el espacio público que ocupa, quitando aparcamientos y restringiendo accesos; (2) hay que construir una infraestructura potente de carriles bici bidireccionales de calidad que no quiten espacio al peatón sino al coche, para que la movilidad en bici alcance un 10% en 4 años; (3) y hay que mantener un buen servicio público de transportes que además favorezca la intermodalidad con la bici. Y no hay que esperar a 2017 para hacer nada de esto, ni consultar ni informar demasiado: haga su trabajo y si no sabe qué hacer, deje el sitio a otro.
1 - OK
ResponderEliminar2 - ERROR
3 - OK
Sean solventes o no, lo importante es poder tener alguien a quién rebatir o felicitar.
ResponderEliminarNo he visto las declaraciones de la nueva alcaldesa, pero si se limita a seguir el programa electoral que presentaron (y que no difiere demasiado del de sus socios del PSOE) lo tendrá bastante fácil.
ResponderEliminarPor suerte ellos sí que presentaron programa electoral.
No se trata de declaraciones de la alcaldesa, sino de la responsable de Medio Ambiente (que debería ocuparse también de movilidad) en La Sexta ayer 22 de junio. Me dejó chafado: ella y la de BCN. No parecían tener claro lo que hay que hacer. En serio: parecía que escuchaba a Ana Botella.
ResponderEliminarEl punto 2 coincido en que es un gran error, pero sí cero que habría que dar salida a algunas situaciones complicadas. Para ello no propongo carriles bici sino con calles muy pacificadas en las que ir en bici sea muy fácil, mucho más fácil de lo que es habitualmente.
ResponderEliminar¿Tienes un enlace a lo que dijo? Es por verlo, por no hablar sin saber de lo que hablo
ResponderEliminarCreo que este es el enlace:
ResponderEliminarhttp://www.lasexta.com/programas/mas-vale-tarde/entrevistas/como-van-combatir-contaminacion-nuevos-ayuntamientos-madrid-barcelona_2015062200285.html
Creo que tienes razón en parte, el discurso es un poco tímido, Pero por ejemplo con respecto al primer punto, yo me quedo más con la segunda parte de la frase de Sabanés después de hablar de lo del cierre del centro de la ciudad tráfico motorizado en los picos de contaminación: "Hay que abrir procesos de participación y de concienciación para que la gente entienda que estamos hablando de un problema muy serio de salud (y) que hay que tomar medidas. Cuanta más información (y) más transparencia, más fácil será tomar medidas."
ResponderEliminarYo reconozco que no he tenido tiempo de mirarme el programa de Ahora Madrid con calma, pero si alguien tiene curiosidad, está aquí:
https://conoce.ahoramadrid.org/wp-content/uploads/2015/04/AHORAMADRID_Programa_Municipales_2015.pdf
El análisis en detalle ya lo hicieron en este mismo blog:
http://www.enbicipormadrid.es/2015/04/elecciones-en-madrid-2015-las_22.html
Y en Ecomovilidad:
http://ecomovilidad.net/madrid/municipales-2015-el-programa-de-movilidad-de-ahora-madrid/
En cualquier caso yo prefiero esperar a ver qué hacen más que desesperarme por lo que dicen, que de momento no se han puesto manos a la obra.
ResponderEliminar¡¡Y eso que viene de Equo!!
ResponderEliminarYo además no entiendo que se quieran llevar la movilidad a Urbanismo, separándola de la calidad del aire, de la eficiencia energética, de la sostenibilidad (que debería ser la que gestionara todas esas relaciones), de la EMT... Resulta que la planificación de la movilidad va para urbanismo y lo demás se queda en Medio Ambiente. Es como quitar el cerebro y dejar el hígado, los riñones y los testículos. ¡¡Con lo mal que funciona todo separado!!
Tiene toda la pinta de que se van a hacer la foto anunciando los carriles bici de la Castellana y luego se acabó.
Con la ilusión que teníamos algunos...
¿Nadie se ha dado cuenta de que ese programa de movilidad dice lo mismo que el PMUS de Ana Botella? Le han añadido un primer punto "hacer un nuevo PMUS" pero es lo mismo. Le cambiarán los titulares, le añadirán más participación y tira "palante"
ResponderEliminarLeyendo el programa hay un montón de propuestas para la bicicleta y es un punto común para casi todos los distritos.
ResponderEliminarAl final vamos a pedir a unos que hagan en 10 días lo que otros no han hecho en décadas. Los 100 días de cortesía suelen ser una práctica muy saludable.
Yo ya te digo que no me lo he leído con detenimiento. El PMUS de Ana Botella tampoco, aunque parece ser que también tenía bastantes cosas razonables (que no se llevaron a cabo). A ver cómo lo desarrollan y no despistarnos para que se haga bien. Como bien dices en otro comentario, la movilidad, la contaminación, la ordenación del territorio... son temas que conviene tener en cuenta en conjunto, así que dejémosles un margen de maniobra. Y si no lo hacen bien, pues a reclamar.
ResponderEliminarOs recomiendo el documenta de La 2 (documentos TV), habla de la convivencia entre conductores y ciclistas. Se graba a los dos colectivos y se les enseña en un vídeo el comportamiento con el otro. Muy interesante. Aparece un activista de Londrés que hace de robin hood de las calles. Consejo comprar un silbato de árbitro para advertir de amenazas que puede provocar los conductores muy útil. Aunque yo ya uso una bocina.
ResponderEliminarhttp://www.rtve.es/alacarta/videos/documentos-tv/documentos-tv-guerra-carreteras-britanicas/3162090/
Pues he debido de oír otra entrevista, porque a mí me suena a que han reconocido que hay que la contaminación es un problema, que hay que adoptar medidas y que hay que informar de ello, actuar con transparencia, la población ha de ser consciente de la situación y de sus riesgos para que comprenda la necesidad de las medidas. Eso me parece muy distinto a ignorarlo y decir que hay que esperar a que llueva.
ResponderEliminarHa reconocido lo positivo de lo recibido, cosa normal por otra parte. No sé, no veo nada alarmante.
Poco le durará la confianza, si lo que dices es cierto. En movilidad, pese a que no me guste este gobierno, tengo claro que es muy probable que lo hagan mejor que los del PP (además de porque hay gente convencida, porque es difícil hacerlo peor).
ResponderEliminarGol de Señor!!!
ResponderEliminar(Este tema ya ha sido tratado en esta página, con post propio)
Teniendo en cuenta que por proponer que las calles pequeñas sean calles 30 (cuando estas ya se están implantando vía DGT) se les ha tachado de radicales e irresponsables, quizá les convenga aparentar moderación.
ResponderEliminarOs acordais de la ley antitabaco y la que liaron con el aborto? El día en que se quiten 5 plazas de aparcamiento lo vamos a flipar.
Será el fin del mundo: los niños no podrán ir a clase, las empresas no podrán entregar la mercancía, el transporte público colapsará, las abuelas se verán forzadas a hacer 20km al día en bicicleta y algún minusválido quedará sin su plaza, teniendo que vender el coche sin poder salir de su casa.
Y ríanse de las obras de la M30, el carril bici que hagan será como quemar toneladas enteras de billetes de 500. Sin contar con que encima las bicicletas siguen estorbando en el sitio de los coches y eso no puede ser porque ya tienen su carril y además no tienen seguro ni pagan impuestos.
El Ayuntamiento ya está quitando cientos de plazas de aparcamiento, sobre todo en el centro ¿a que no te has enterado? Forma parte de esa idea de "a la chita callando", visto que es algo beneficioso, pero de lo que no se puede presumir sin que te quemen el ayuntamiento.
ResponderEliminarEs que encontré el documental por casualidad pululando por la web de rtve (televisión a la carta), y pensé que tenía que compartirlo con alguién, y solo se me ocurrió hacerlo en la web de enbicipormadrid, empecé a buscar si había algún post abierto pero después de darle dos veces a la opción de ver post antiguos, no encontré nada. Pues ni corto ni perezoso lo puse en el post más reciente. Perdonar si ya estaba abierto en otro post. Ayer acabe de ver el documental y deja un poso de pesadumbre. No me gusta el final. Pero lo del silbato del policía y lo de dejar postales con la dirección de youtube a los malos conductores que son grabados parece buena idea.
ResponderEliminaryo tampoco me he enterado, ¿dónde está pasando esto?
ResponderEliminarYa, pero si lo hacen los soviets no es lo mismo.
ResponderEliminarNo pidas disculpas, que seguro que hay alguien que no lo ha visto o al que le gustaría recordarlo. Pero ya se debatió aquí: http://www.enbicipormadrid.es/2014/01/guerra-en-las-carreteras-britanicas.html
ResponderEliminarCon Bicimad se quitaron bastantes. De manera tímida y con la excusa de las bicis por delante, pero se quitaron. Aunque para mí, en primer lugar es mucho más importante combatir el estacionamiento ilegal.
ResponderEliminarSi quitas plazas legales pero luego dejas aparcar y parar en cualquier lado no avanzamos.
Si sólo es eso, no veo una tendencia a eliminar plazas sino un efecto lateral. No está mal pero con esto no vamos a ningún sitio. En cambio, sí recuerdo al menos dos actuaciones recientes donde se han creado plazas nuevas (O'Donnell junto al retiro y en la Casa de Campo)
ResponderEliminarAquí está la entrevista a Inés Sabanés, no es tan apocalíptica como la pintas:
ResponderEliminarhttps://www.youtube.com/watch?v=Q-jILk52HFE
Aunque no menciona la bici y efectivamente habla de abaratar tte público, pero lo de los picos lo dice "con carácter inmediato" y que además toca empezar a hacer campaña para que la gente apoye las medidas que tendrán que venir, y que no son el parche de los episodios de contaminación.
En lenguaje político = "Lo que vamos a hacer es polémico, así que lo vamos a explicar muuuuuuuuuuucho".
Ya sólo con biciMAD se han suprimido unas 500 plazas azules/verdes que no se han repuesto.
ResponderEliminarCada vez que se hace una reforma integral de una calle se suprimen también unas pocas plazas de aparcamiento por sistema.
Eso mismo me parecía a mi. Además de que el tema que están tratando es la contaminación atmosférica, no hablan específicamente de la bici, aunque ambas concejalas la tienen en cuenta en su discurso.
ResponderEliminarVolviendo al tema del artículo, recuerdo una sesión de “devolución” en Matadero en abril de 2014, en la que participaron distintas personas a titulo individual y miembros de diversos colectivos ciclistas. Especialmente interesante me pareció la parte final, en la que como resultado de todo lo comentado previamente, los organizadores (redactores del estudio) prepararon un listado de frases que resumían conceptos implicados en el proceso de promoción del uso urbano de la bici, no más de 12 o 15. Solicitaron de los presentes que se propusieran relaciones de causa – efecto entre las frases, sin limitaciones de ningún tipo y se fueron recogiendo en una pizarra esas relaciones. La idea era aplicar una metodología de estructuración de los conceptos involucrados que
ResponderEliminarconstruyeran el “árbol” del problema analizado. Un miembro del equipo construiría el árbol a partir de las relaciones propuestas. Me quede totalmente sorprendido de los resultados obtenidos (lamento la mala calidad de la foto adjunta).
Las raíces extensas del árbol eran las campañas de sensibilización, sus raíces maestras la seguridad de las infraestructuras y las restricciones a los coches; el tronco era la Cantidad de usuarios (ciclistas); las ramas maestras eran la mayor diversidad de usuarios y perder el miedo ante la bici; y finalmente la copa era “la bici para todos”.
Creo que esta dicho casi todo.
Esto está muy bien pero echo de menos un plan contra el aparcamiento ilegal, quiero decir las triples filas, dejar el coche en pasos de peatones, sobre la acera y otras cosas que se ven. Sería ideal si también se atreviesen con la doble fila.
ResponderEliminarEn el estudio aparece publicado el famoso árbol, por si lo quieres rememorar. Yo también lo recuerdo de una lógica y claridad excepcional.
ResponderEliminarYo vote a Ahora Madrid en las municipales para que prohiba los vehiculos privados de no residentes dentro de la M30. Si no lo hace. Votare a otro en las próximas elecciones.
ResponderEliminarVivir en Madrid es una mierda por culpa de la contaminación. Todo lo demás es secundario, la salud es lo primero.
si alguien quiere saber un poco más, el próximo viernes es una buena oportunidad: http://www.lacasaencendida.es/es/eventos/bicicleta-sociedad-y-ciudad-un-enfoque-iberico-4691
ResponderEliminarHe hablado con alguien del ¿inexistente y despreciable? activismo sevillano. Por lo visto existen y dicen hacer cosas y reivindican cosas. Dice haber presionado al ayuntamiento. Algo no me encaja con el artículo original. Puede que sea un activismo con otra visión distinta de la nuestra o de las más populares por aquí o alguna otra diferencia, pero hay esto
ResponderEliminarhttp://www.acontramano.org/index.php?option=com_content&view=article&id=50&Itemid=56
Curiosamente también están pidiendo conexiones en bici a municipios próximos